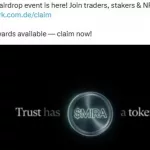Estas leyendo: Volver a ser dueños de lo público
-
01
Volver a ser dueños de lo público
Volver a ser dueños de lo público

En los años setenta, en plena Transición democrática, había un ideal claro de ciudadanía: ser ciudadano era ser dueño de lo público. Aquella conciencia ciudadana no se limitaba a votar cada cuatro años, sino que implicaba una forma de relación activa con el Estado y sus instituciones. Las empresas públicas, los servicios sociales, incluso las infraestructuras, no eran simples prestaciones, sino patrimonio común. Éramos conscientes de que lo público era nuestro, y esa condición de propietarios nos hacía sentirnos responsables: pagar impuestos no era una carga, sino una forma de contribuir al bien común. Esa visión, heredera del republicanismo cívico y del socialismo democrático, vinculaba libertad y responsabilidad, ciudadanía y corresponsabilidad.