Estas leyendo: Hernán Ronsino: “La lectura ofrece otro vínculo con el tiempo, en un mundo donde parece que está prohibido aburrirse”
-
01
Hernán Ronsino: “La lectura ofrece otro vínculo con el tiempo, en un mundo donde parece que está prohibido aburrirse”
Hernán Ronsino: “La lectura ofrece otro vínculo con el tiempo, en un mundo donde parece que está prohibido aburrirse”

Acaba de publicar “Antes de leer”, una compilación de ensayos donde indaga en su propia experiencia como lector y propone un mapa personal de autores para pensar la ficción, la escritura y el modo en que se imbrican la vida y la obra de los escritores. La versión audiovisual de su novela “Glaxo” con Lali Espósito como protagonista y cómo tramó un recorrido que incluye a Elias Canetti, Ricardo Piglia, Ezequiel Martínez Estrada, Rodolfo Walsh, Esther Kinsky y Juan José Saer.
“Primero está la mirada. Para leer hay que tener una mirada voraz, una mirada que esté incómoda con la realidad”, sostiene Hernán Ronsino en el ensayo breve Un escritor en bicicleta. Es uno de los textos que forman parte de Antes de leer (Ediciones Bonaerenses, 2025), el flamante libro del autor argentino reconocido por su narrativa y por grandes novelas de los últimos años como Glaxo, Lumbre y Una música.
Antes de leer podría pensarse como un mapa, un recorrido de la propia trayectoria lectora de Ronsino, que lejos de los dogmas y del vértigo desenfadado, prefiere detenerse en el tránsito, el discurrir, el pasaje. La mirada voraz, incómoda, pero al mismo tiempo parsimoniosa. Integrado por quince ensayos escritos con una prosa diáfana que el autor sacó en distintas publicaciones extranjeras o que leyó en conferencias e intervenciones públicas, en sus páginas se cruzan estilos, movimiento, épocas. Entre otros, aparecen Elias Canetti, Ricardo Piglia, César Aira, Ezequiel Martínez Estrada, Rodolfo Walsh, Delmira Agustini, Esther Kinsky y Gaspar Astarita, un escritor e historiador de Chivilcoy, la ciudad natal de Ronsino. Todos ellos, además de su memoria íntima, lo ayudan a pensar la lectura, la ficción, la escritura y el modo en que se imbrican la vida y la obra de los escritores.
El libro se puede descargar y leer gratis en la página oficial de Ediciones Bonaerenses (el enlace, aquí), la editorial pública perteneciente a la provincia de Buenos Aires. Se trata de un sello que distribuye sus ejemplares impresos en la red de bibliotecas populares bonaerenses, en ferias y en algunos puntos de venta.
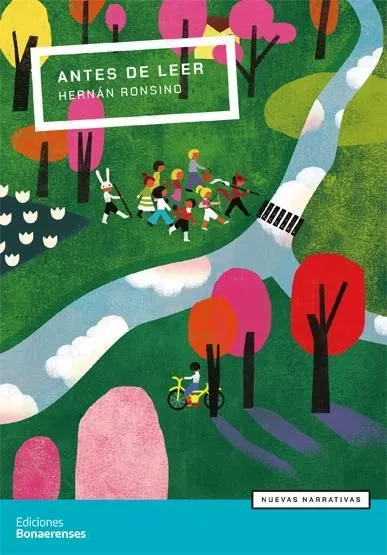
"Antes de leer", de Hernán Ronsino, fue publicado por Ediciones Bonaerenses y se puede descargar de manera gratuita en la página web de la editorial.
– En uno de los textos de Antes de leer, para referirte a Ezequiel Martínez Estrada y su abordaje del ensayo y la ficción, decís que son “recursos emparentados”. ¿Cómo surgió en vos esta zona ensayística y cómo crees que funcionan los ensayos cuando te ponés a escribir narrativa?
– Yo estudié sociología y en la carrera para mí siempre fue un gran tema dar con la forma del ensayo. Había que encontrarle el punto justo para que lo que hacía no fuera una escritura impostada, que el ensayo tuviera algo de vitalidad. Después de dos o tres años de cursar la carrera, por suerte descubrí cátedras como la de Horacio González, y entonces sentí un gran alivio. Es que sentí como si oyera una voz en el tipo de ensayo que proponen González o el propio Martínez Estrada: una forma de pensar la realidad a partir de una escritura más narrativa. Yo sigo teniendo vínculo con la sociología porque doy clases en el Ciclo Básico y en otros lugares y me interesa muchísimo. Pero a veces me cuesta encontrar algo de vitalidad en ciertas investigaciones. Sobre todo en aquellas donde se produce una especie de escritura burocrática en algún punto. Está la obligación de tener que citar de una determinada manera y todo eso produce una circulación circular de la cita, como decía (Pierre) Bourdieu. Entonces me cuesta encontrar esa vitalidad que sí aparece por ahí en un ensayo más libre. Además lo he padecido en la carrera, cuando me han acusado de muy literario en algunos textos (risas). Ahora siento una gran libertad para conectar cosas y para no quedar encorsetado en un formato rígido. Me pasa lo mismo con la ficción. En la ficción yo tomo elementos de distintos géneros, no trabajo con un género cerrado porque me gusta más la combinación de elementos. Me han dicho de alguna novela esto de “parece un policial, pero no lo es porque no cumple exactamente con las reglas del género”. De todas maneras siempre fui escribiendo cosas a la par de la escritura de ficción porque me interesa pensar en algunos procedimientos, estudiar, ver cómo piensan otros. Así que cuando me meto a leer un autor me gusta leerlo en su totalidad, y después de eso a veces aparecen los ensayos. Martínez Estrada es un autor que descubrí en las cátedras de González. Nos daban para leer Radiografía de la pampa y La cabeza de Goliat. Fue un autor que me impresionó muchísimo y que después, con el tiempo, me asombró encontrar que algunos paisanos del campo tenían algún ejemplar Radiografía de la pampa. Después descubrí también la ficción de Martínez Estrada que, como planteo en el libro, quedó un poco corrida o ensombrecida por sus grandes ensayos.
De todos los asuntos posibles, uno que atraviesa este libro y otros textos tuyos, es el tema de la lectura. No solo por el título, Antes de leer, sino porque traés varias veces a Piglia, que se podría ubicar como uno de los grandes lectores de Argentina, y porque el conjunto de los ensayos propone un mapa muy diverso con tus lecturas. ¿Por qué te metiste en este terreno?
— En la idea de Antes de leer está operando una idea de Paulo Freire. Él hace la distinción entre la lectura del mundo anterior, digamos, a la lectoescritura. Esa distinción está detrás de esta idea de “antes de leer” que podría pensarse como “antes de leer la cultura letrada” o “antes de los libros”. Antes de eso está la decodificación que hacemos permanentemente de la vida cotidiana y de la experiencia diaria en la infancia. (Giorgio) Agamben tiene un ensayito muy lindo que se llama Infancia e historia donde también habla de eso. Ahí dice que la experiencia que nos conecta con el mundo sucede en la infancia y esa experiencia es la que después se va perdiendo un poco en la vida moderna. Pero a mí me interesa mucho esa idea cruzada con la literatura: cómo uno se va formando como lector y construyendo una mirada en relación a esa experiencia profunda que se da en la infancia y cómo después eso sobrevive, cómo resiste. El gran combate, el gran desafío que tenemos como adultos hoy, es seguir cultivando esa mirada y que perdure con ingenuidad y con asombro en la vida que llamamos “adulta”. Y me parece que la escritura permite seguir expandiendo o poniendo en práctica esa mirada que por ahí en la infancia aparece cotidianamente en los juegos, por ejemplo.

Hernán Ronsino nació en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, en 1975.
– De hecho en algunos textos hablás del juego y también del aburrimiento.
– Hay un autor que aparece en el libro, que es el cineasta chileno Raúl Ruiz. Un cineasta que también ha escrito mucho. Era un lector voraz. Leyendo sus diarios uno se cansa de anotar títulos porque leía vorazmente y los comentaba. Raúl Ruiz tiene un ensayo hermoso que se llama Poéticas del cine, que escribe en francés, porque se fue a vivir a Francia y lo traduce Alan Pauls. Él habla del aburrimiento en esos ensayos y de cómo el aburrimiento se vuelve una experiencia con la que tenemos que convivir. Mi infancia en los ‘80 estuvo profundamente atravesada por momentos de intensos aburrimientos donde había que inventar algo para salir de ese sopor de la siesta y de la espera. Porque el tiempo era una espera. Ahora, que los algoritmos no nos dejan aburrirnos, me parece que el aburrimiento es una experiencia con la que uno debería convivir. Hoy prácticamente no hay espacios de aburrimiento, todo se empapa con formas de entretenimiento y uno tiene que lidiar todo el tiempo con eso. Te aburrís, te desvelás a la noche, agarrás el teléfono y te ponés a ver un videíto, y podés estar todo el día. Por eso me gustaba pensar en este sentido en la lectura también. La lectura nos ofrece otro vínculo con el tiempo en un mundo donde parece que está prohibido aburrirse. En los ensayos de Ruiz no es que hay un elogio del aburrimiento sino una reflexión sobre la importancia que tiene el convivir con eso y cómo esa experiencia puede ser también un almácigo de creación.
– En el libro recuperás algunas escenas familiares o de tu ciudad natal, Chivilcoy, para pensar en la lectura y en la escritura. Decís que tenés la sospecha de que no te formaste como lector en las bibliotecas o en la escuela. ¿Cómo era en tu infancia el vínculo con la lectura?
– Mi experiencia como lector es una experiencia en donde los libros no estaban en primer plano. Los libros llegaron mucho más tarde. Mejor dicho: estaban porque mi vieja hizo un trabajo de construcción de una biblioteca comprando todos los meses unos clásicos de Losada. Pasaba por mi casa un vendedor de libros y ella iba comprando para mis hermanos y para mí. Pero nosotros no los tocábamos, los libros eran parte de algo que descubrí mucho después. Con los años me di cuenta del tesoro que había ahí. Así mi relación con la lectura de verdad, esos momentos en los que yo iba a buscar determinados libros, empezó cuando me vine a Buenos Aires a estudiar.
Agamben dice que la experiencia que nos conecta con el mundo sucede en la infancia y esa experiencia es la que después se va perdiendo un poco en la vida moderna. Pero a mí me interesa mucho esa idea cruzada con la literatura: cómo uno se va formando como lector y construyendo una mirada en relación a esa experiencia profunda que se da en la infancia y cómo después eso sobrevive, cómo resiste.
– Un hallazgo que también contás con sorpresa es el de unos cuadernos de tu madre, una suerte de diario personal con poemas que vos quisiste leer apenas te enteraste de su existencia. ¿Cómo fue esto de descubrir a una madre que escribía?
– Fue muy impresionante eso. Cuando aparecieron en una mudanza yo ya estaba leyendo por cuenta propia. Fue descubrir qué poemas le interesaban, qué poetas, qué escribía ella. Fue una gran revelación. Que le gustara la poesía de Delmira Agustini, por ejemplo, eso me volvió loco. Entonces, eso, ella fue la que construyó la biblioteca y también la que nos transmitió, aunque de modo implícito y silencioso, la pasión por la poesía. Eso se combinó después con la oralidad de las historias de mi viejo, que siempre fue un gran narrador.
– También das cuenta del lenguaje de la inmigración por parte de tu madre, de esa lengua en tránsito. A lo largo de todo el libro hacés referencia a muchos escritores que podríamos describir como “en movimiento”.
– Claro, está (Elias) Canetti, por ejemplo. La lengua, el desplazamiento y esto de las metamorfosis que es como uno de los grandes temas de Canetti. Sí, ese es un tema, la lengua en movimiento. La lengua en tránsito. Está Anna Seghers y su novela Tránsito. A mí me interesa mucho la idea del tránsito para pensar el pasaje, el viaje o el desplazamiento de lo cotidiano a lo extraordinario. Lo que se puede descubrir incluso en la misma vida de todos los días. Hay un autor francés que aparece mencionado en el libro también, que es Sylvain Tesson. Él hace un viaje medio extremo y se va a Siberia, al medio de la naturaleza. A mí me parece que no es necesario irse tan lejos para encontrar o para recuperar algo de la experiencia de la que hablaba antes y la relación con el tiempo y la infancia. Creo que el gran desafío que tenemos es ese: cómo recuperar algo de la experiencia en esta vida sin tener que irnos a una supuesta naturaleza, que a la vez ya no existe más tal como la fantaseamos. Porque Tesson se va supuestamente al medio de la nada, pero enseguida se da cuenta de que lo rodea el ruido, viene un ruso, viene un tipo que le pregunta qué está pasando en París ¡a él que está en el medio de Siberia! (risas). Está claro que el ruido y la información nos acechan y nos distorsionan, y el gran tema, me parece, es cómo hacemos para recuperar la experiencia del vínculo con el otro y el cara a cara, para al menos hacer el intento de transitar en este mundo por fuera de la pura información. Claro que no es fácil. Pero ahí, en ese desafío, creo que se abre un pequeño efecto de resistencia. Tal vez sea una postura un poco anacrónica o, no sé, romántica, pero hay algo de vitalidad en ese gesto, me parece. Además, para los que escribimos, conectar con esas experiencias por fuera del ruido, puede llegar a ser justamente fuente de narración. Creo que algo de eso se nota después en la escritura.
– ¿Cómo lo notas?
– Creo que el vértigo del desplazamiento de la información y de la virtualidad se nota en la construcción de tramas en la actualidad. Y eso también modela una sensibilidad de lectura. Cuando te enfrentás hoy con un texto que te demanda un poquito más de tiempo o que tiene cierta complejidad en su devenir, eso parece ir como en contra de la trama que nos ofrece la virtualidad. Está un poco de moda esto de hablar de storytelling. Yo también escucho pódcast o miro series y hay cosas que son buenísimas. Pero me detengo un poco en esta idea de no poder parar de consumir historias. Porque muchas están construidas siguiendo esta trama que decía antes: que sea fácil de seguir, que mientras lavás los platos podés escuchar algo sobre, no sé, Horacio Quiroga en la selva.

Ronsino publicará este año "Vida y obra de algunas nubes", un libro con sus textos ilustrado por Christian Montenegro para la editorial Limonero.
– De hecho, el verbo que aparece es consumir y no leer.
– Exacto. Y con esto quiero decir que no estoy en contra de eso, pero me pregunto qué pasa con esta lógica de plantarnos frente a una historia atrás de la otra, como cuando en las series está terminando un capítulo y ya arranca el otro. Es muy impresionante eso. ¿Qué es lo que nos pasa ahí? ¿Qué pasa con la lectura? Porque ahí hay toda una maquinaria atrás que está planeada, pensada en función de cómo soltar o no soltar. Eso es algo que discutía mucho Raúl Ruiz, como mencionaba antes sobre el aburrimiento. No hay espacio para el blanco, el algoritmo de las plataformas no te suelta. Tenés que estar ahí atrapado. Y si algo te parece difícil de digerir, rápidamente lo desechamos. Las películas de Ruiz son muy complejas de ver en este presente. Te demandan una cosa muy intensa. No estoy haciendo un culto de lo difícil, de lo complejo, sino que estoy poniéndolo en relación con esas otras experiencias que se están perdiendo. Y lo digo como parte del problema: ¿qué pasa cuando decidimos salir sin el teléfono un rato y eso nos genera una especie de angustia, una inquietud? Esto es algo que en distintos momentos nos atrapa a todos. No me siento en un lugar ajeno, al contrario, estoy atravesado por ese dilema.
– En el libro planteás dos modelos de escritor: el que vive y después intenta escribir y después está el que escribe y pone en acto algunas vidas imaginarias. ¿Qué te pasa a vos con esa línea divisoria?
– A mí me fascina Marcel Schwob. En especial el libro Vidas imaginarias, que es un libro que organiza el ensayo al que te referís. Me interesa muchísimo lo que hace con ciertos personajes. En este caso Petronio y cómo distorsiona su biografía. Cómo lo hace primero escribir y después vivir esa obra que escribió. Me parece que hay dos grandes dilemas que aparecen en el libro, uno es este que marcás, que es el modelo del escritor más intelectual, que después sale a conocer el mundo. Y, después, el otro: el que vive y cuenta. Y después, hay otro texto del libro donde el desafío es pensar a (Juan José) Saer y a (César) Aira en un posible punto de conexión digamos. A partir de la enorme diferencia que tiene cada obra, pero teniendo algún punto de contacto. A mí me interesa ver qué cruces puede haber entre esos dos modelos, me interesa tomar algo de distintas cosas y armar un artefacto que se alimente de distintas tradiciones.
Está claro que el ruido y la información nos acechan y nos distorsionan, y el gran tema, me parece, es cómo hacemos para recuperar la experiencia del vínculo con el otro y el cara a cara, para al menos hacer el intento de transitar en este mundo por fuera de la pura información.
– Esta semana se conoció que habrá una versión audiovisual de tu novela Glaxo, una película dirigida por Benjamín Naishtat con Lali Espósito como protagonista. ¿Qué pensás de eso?
– Si, salió la noticia ahora, pero hace mucho tiempo que está el interés de la productora hasta que apareció el nombre de Benjamín Naishtat que va a ser el director y es el que hizo el guión. Así que para mí fue una noticia que fui recibiendo de a poco a lo largo del tiempo. Cuando surgió el nombre de Benjamín, me sentí súper tranquilo. Creo que él es uno de los mejores directores contemporáneos. Confío plenamente en su trabajo, vi todas sus películas, me parece un gran director. Pero yo no participo en nada. Por supuesto que nos hemos visto con él y hemos charlado cosas, pero el guión lo escribió él, yo ni siquiera lo leí y voy a ver la película directamente cuando se estrene. Sé que una película es siempre otra cosa y me parece genial que se haga otra cosa a partir del libro. Lo que me gusta, y siempre lo pensé así, es que en el cine se ve bien clara la puesta en práctica de una creación colectiva. En la escritura, también está, pero de otra manera. Porque, aunque estemos solos escribiendo, siempre estamos en diálogo con las tradiciones, siempre estamos hablando con Martínez Estrada (risas). Y también resuenan diálogos con nuestros contemporáneos. Así que uno al final está en soledad pero rodeado de multitudes. Por eso me parece importante destacar que la escritura es siempre un acto colectivo. Y el cine lo manifiesta. Por eso que se pueda hacer la película de Glaxo también me gusta en ese sentido. El año que viene, además, se cumplen 70 años de los fusilamientos de José León Suárez y el libro habla de eso. Creo que la película va a rondar en torno a una cosa política interesante para traer al presente.
– ¿Qué te pasa a vos cuando ves que desde el gobierno nacional se desfinancia al cine y que la cultura en general es atacada con discursos violentos?
– Bueno, aquel golpe que llevó a cabo los fusilamientos se llamaba Revolución Libertadora. Había una idea de libertad dando vueltas ahí. Y vuelve el término libertad a dar vueltas. Me parece que, en contextos completamente distintos, hay muchas cosas de esa época que están rondando fantasmalmente. Y es muy loco, me parece, que ciertas cosas vuelvan. Vuelven y no podemos salir de esas encrucijadas. Vuelven de otra manera. Pero lo medular nos lleva a la misma discusión, la pregunta alrededor de qué tipo de país queremos construir y que no terminamos de resolver desde el siglo XIX. Estamos como en ese debate casi pre constitucional: qué tipo de país vamos a hacer. Al mismo tiempo creo que son discusiones que volvemos a dar, que a veces parece que saldamos, pero después regresan y no son gratuitas. Porque generan mucha tierra arrasada. Lo del discurso lleno de agresión en general me parece terrible. Me parece terrible la emergencia de estos discursos ultra que están circulando sin cepo. Sin filtro. Sin pudor. Hace unos 10 años algunas palabras tenían un freno moral, alguna contención. Estaban esos discursos, pero se mantenían agazapados. No es nuevo que acusen de vago a alguien que escribe o hace películas. Pero ahora sin filtro ponen en cuestionamiento el trabajo artístico o lo miden, como se dio en la discusión con la película de (Guillermo) Francella, en un sentido utilitarista. Si algo no sigue el parámetro utilitarista, pareciera no tener valor o que es una pérdida de tiempo. Me parece que parte de la recuperación de las experiencias que mencionaba antes también tiene una dimensión política en este sentido. Escribir hoy se vuelve un gran desafío primero porque uno tiene que hacerse tiempo, generar las condiciones materiales para hacerlo. Y, después, porque parece que uno también tiene que sostenerlo en función de la acusación que pueda venir de afuera. Esa pregunta de “¿quién paga todo esto?”.
AL/MG
....
Si quieres seguir leyendo la nota original pincha AQUI










