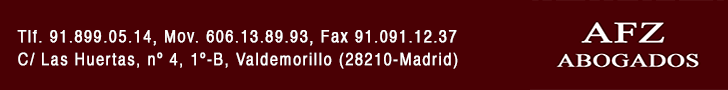Mi forma de llegar Girona fue por demás azarosa. Tenía un doctorado y una carrera como periodista. Las circunstancias quisieron que tuviera que empezar otra vez de cero, dejar mi país (Argentina) por un cóctel que combinaba la falta de oportunidades, la sed de aventuras, el creerme una especie de reencarnación moderna del Sal Paradise de “En el camino”. Viajaba por Europa en un Seat Ibiza de los noventa (en el cual dormía) cuando, en el trayecto de Milán a Barcelona, el coche se estropeó en Girona. Y aquí me quedé, como si aquello fuera una señal del destino.
No tenía papeles, no tenía ni un duro. Hacía la cola en los albergues de Seguridad Social, pero al no tener nacionalidad, cada noche volvía a dormir a mi Seat Ibiza. Fueron comienzos difíciles. Para poder alquilar un piso en Salt, un antro a compartir con las cucarachas, tuve que escuchar el sermón de un agente inmobiliario que esperaba que yo no fuera “como los negros, sudacas y moros, que vienen aquí a vivir de Jauja”. Al parecer no comprendía que, por más que fuera blanco, era un “sudaca”. Y el clásico: “y sino, chaval, te vuelves a tu puto país”.
Sí, es difícil decir de donde vengo. Es casi como una confesión. Aunque sé que no tengo que pedir perdón por ello.
El inmigrante no es un antagonista que invade el espacio vital del resto por gusto. El inmigrante es, en muchos casos, alguien que escapa de la pobreza (yo escapaba del corralito y de la falta de futuro), de la guerra, de la miseria. Es alguien que además ha dejado a su familia a miles de kilómetros. Yo sabía en lo profundo de mi ser que este maravilloso país aún tenía una oportunidad para mí, y me propuse luchar por ello.
La casualidad quiso que, en lo más duro de la crisis económica, topara con un conocido del agente inmobiliario y me enterase que su hijo recién diplomado había dejado Catalunya por falta de oportunidades. Se había ido a vivir a Alemania, donde buscaba trabajo de los suyo mientras se empleaba como camarero.
A veces, todo son fronteras. Aquel agente había levantado la suya, aunque alquilara pisos a los inmigrantes sin papeles, no sin antes tratarlos como basura. Hasta que se quedó encerrado en ella. Le debió costar asumir que su hijo dejara Catalunya.
“La vida es un país extranjero”, decía Jack Keruack, sentencia que tiene que ver con que incluso somos inmigrantes aún si no nos hemos movido de nuestra ciudad de nacimiento. Y porque, además, nunca sabes cuando te tocará a ti o a los tuyos volver a empezar de cero.