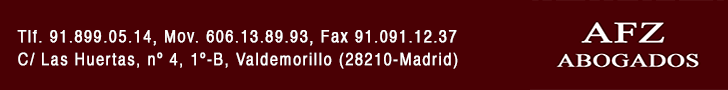Sé que las comparaciones no son justas, pero casi siempre caemos en esa (mala) costumbre porque es nuestro punto de referencia, es nuestro pequeño mundo que mide así todo aquello que está más allá de él. Siguiendo entonces este hábito, la ciudad de New Orleans me pareció el Brasil o la Andalucía de los Estados Unidos de América. La gente es amable, servicial, sonriente; con cualquiera que te cruzas te saluda con una sonrisa, y si además es año nuevo nadie pasa a tu lado sin desearte que este sea muy feliz.
Su pasado francés y español está conservado en el barrio más bonito, el llamado barrio francés. Si bien los españoles solo estuvieron 40 años, finales del siglo XVIII, es gracias a ellos y a su decreto de construir todo en ladrillo y no en madera muy fácilmente destruible, que hoy podemos disfrutar de la arquitectura típica de esta parte vieja de la ciudad, las casas de dos plantas con barandillas y columnas de hierro forjado, verdaderas filigranas, adornadas con helechos gigantes y flores que desbordan por todas partes. Como recuerdo de su pasado franco-español, las calles llevan sus nombres en los dos idiomas. De día la caminata por este barrio es muy agradable, nos sentimos inmersos en el trópico; la humedad se siente, se respira y se ve por la exuberancia de la vegetación. Caminarla te roba muchos suspiros, precisamente por el diseño de las casas y por sus plantas y flores.
Por la noche el estruendo musical invade la calle Bourbon, la principal acera de este barrio, y la gente local se vuelca a ella desenfrenada y con ánimo de carnaval; los turistas no se quedan atrás. No en vano el ‘mardi gras’ o martes de carnaval es una verdadera tradición que comienza a festejarse en enero, a una semana de estrenar el año nuevo, ya todos empiezan a prepararse para las fiestas de disfraces. Pero la Nochevieja y las semanas precedentes ya son un preparativo de ánimo y desinhibición.
En esta calle Bourbon, los bares se suceden uno al lado del otro, así literalmente. Cada uno ofrece música en vivo, ya sea rock años 70 y 80, blues o jazz. El volumen que sale de cada sitio es tan alto que los sonidos se entremezclan unos con otros porque las puertas y ventanas de los mismos están abiertas al que quiera entrar. También la ropa que lucen las mujeres es para destacar por su estrechez, comparada con los cuerpos extra grandes de las negras y mulatas.
 La primera noche de paseo por esta calle veíamos a toda la gente adornada con muchos collares largos y de colorines, después nos enteramos de que es una costumbre que viene del carnaval. Las carrozas del desfile de la Nochevieja, que tiene lugar por la tarde, vienen precedidas por orquestas de jóvenes y niños que van tocando jazz: trompeta, trombón, tuba, tambor, y desde las carrozas arrojan como dardos cientos de collares, el equivalente a los caramelos de la cabalgata de Reyes.
La primera noche de paseo por esta calle veíamos a toda la gente adornada con muchos collares largos y de colorines, después nos enteramos de que es una costumbre que viene del carnaval. Las carrozas del desfile de la Nochevieja, que tiene lugar por la tarde, vienen precedidas por orquestas de jóvenes y niños que van tocando jazz: trompeta, trombón, tuba, tambor, y desde las carrozas arrojan como dardos cientos de collares, el equivalente a los caramelos de la cabalgata de Reyes.
Hay una casa muy vieja, y lamentablemente no mantenida, que se llama Preservation Hall y, como su nombre indica, se creó en los años ’60 para conservar, perpetuar y proteger el jazz en la ciudad; para entrar allí hay que hacer una cola larguísima en espacio y tiempo porque entra poca gente y luego si hay suerte puedes sentarte, si no, te toca estar de pie para escuchar a un grupo de viejos músicos que se supone son la excelencia, la quintaesencia del jazz; allí está prohibido beber y comer; sentí que todo el sitio estaba envuelto en un halo de misterio entre el rito y lo sagrado; porque si de perpetuar esta música se trata, ya está asegurada con toda esta generación de jóvenes músicos que vimos en el desfile.
Decididamente New Orleans es una ciudad musical. El jazz se toca en cada esquina, en grupo o en solitario, pero camines por donde camines viene el eco de un saxofón, una trompeta, de un violín o de una cálida y envolvente voz que te lleva al pasado de Louis Armstrong recordado con varias estatuas y con un parque que lleva su nombre; al igual que el barco de paseo por el legendario Mississippi y los trenes de la ciudad que tocan su silbato antiguo como los de vapor, que llenan ese minuto de aires de antaño, de película en blanco y negro, de ropas largas, de lo que el viento se llevó.
Los tranvías, los ‘streetcar’, son viejos pero estupendamente mantenidos y con ellos recorrimos gran parte de la ciudad. Uno de ellos te lleva al Garden District, el más lujoso, con grandes mansiones, fieles reflejos de lo que fueron las plantaciones de algodón y azúcar; grandes caserones de dos plantas con columnas neoclásicas, balcones de hierro forjado, plantas a granel y robles centenarios que envuelven con su sombra la casa, la acera, la calle y todo lo demás.
Precisamente del parque de la ciudad me sorprendió la cantidad de robles centenarios; nunca había visto tantos ni tan viejos ni caminado entre ellos; enseguida vino a mi mente lo de ‘ata una cinta amarilla al viejo roble’, no le até ninguna pero me aferré a él para que me contagiara su energía positiva y su fuerza, tanta que ni el huracán Katryna del 2005 pudo con ellos.