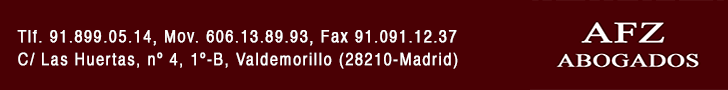Mi primer acercamiento a la cultura neozelandesa fue la descarga (ilegal, debo admitirlo) el libro “El Señor de los Anillos”. No sé qué me hizo pensar que podría leerlo cuando me había quedado dormida durante los primeros 15 minutos de la película… dos veces. También había sobre la mesa del escritorio (dejado ahí a propósito por mi marido) una guía Lonely Planet de Nueva Zelanda. Pero eso no me atrajo en lo más mínimo. “A dónde ir”, “qué ver”, etcétera, son datos poco relevantes para quien se traslada un poco a regañadientes a la otra punta del planeta.
Para serles completamente sincera, ya a esa altura estaba cansada de que la gente me hablara maravillas de Nueva Zelanda. No se olviden de que para mí, cada nuevolugar puede ser “mi lugar en el mundo” y temía encontrarme eso. Y tan lejos… ese era el miedo: que el paraíso en la tierra quede tan lejos de mi casa.
Nueva Zelanda se instaló así en mi vida como ese vecinito molesto con el que tu mamá te dice que tenés que jugar, pero vos no querés y además tenés buenas razones para ello. Un vuelo de 28 horas, 3.000 dólares cada pasaje, 15 horas de diferencia horaria son buenas razones. Mi marido huyó con su característica rapidez para tomar aviones de una casita madrileña todavía ocupada por visitas y de una esposa en estado irregular. Allá fue él y ahí quedé yo rezagada… con otra valija imposible que hacer, huéspedes que echar y una casa que cerrar por cuatro meses.
Lo de la valija fue la parte más fácil: puse un poco de ropa de diversas estaciones que nunca combinó entre sí y ahora ando por Auckland muerta de frío o bien, semi-ridícula (pero combino con el estilo local). Con la valija hecha, “El Señor de los Anillos” listo para leer, los invitados finalmente embarcados hacia sus respectivos países y la casa cerrada, tomé el vuelo más largo del mundo para trasladarme a las antípodas de España.
Mi paciencia con “El Señor de los Anillos” duró unos diez días… lo bastante como para leer un aceptable 30% del libro y para enterarme qué era Hobbiton. Ya en paz literaria entre las hojas de otra novela romántica de Florencia Bonelli, me dediqué a observar concienzudamente la ciudad de Auckland. Siempre le doy unos días a las ciudades nuevas, hasta Casma (Perú) mereció el beneficio de la duda durante unos días. Y, aunque jamás osaría comparar Auckland con Casma (cierto es que la segunda me quedaría más cerca de casa), la verdad es que también la ciudad neozelandesa me decepcionó.
 Auckland no es la capital de Nueva Zelanda, pero sí su ciudad más poblada, con casi un cuarto de los habitantes del país. Se asienta sobre una falla geológica y está rodeada de 48 volcanes inactivos en forma de picos, cráteres, lagos o montes. Con lo cual casi ninguna calle de la ciudad es llana, todas suben y bajan abruptamente, los parques están llenos de colinas y desde muchos lugares se tienen vistas maravillosas de la bahía.
Auckland no es la capital de Nueva Zelanda, pero sí su ciudad más poblada, con casi un cuarto de los habitantes del país. Se asienta sobre una falla geológica y está rodeada de 48 volcanes inactivos en forma de picos, cráteres, lagos o montes. Con lo cual casi ninguna calle de la ciudad es llana, todas suben y bajan abruptamente, los parques están llenos de colinas y desde muchos lugares se tienen vistas maravillosas de la bahía.
El centro de la ciudad no es muy lucido, consta básicamente de una avenida principal llamada Queen Street con minúsculas peatonales y galerías comerciales que salen desde allí. Esta calle termina sobre el mar, donde hay muelles con cafés y restaurantes, el Museo Náutico, un puerto deportivo y modernos galpones donde se hacen actividades los fines de semana. No es que Auckland sea fea, pero no tiene nada especialmente lindo. Hay algunos rincones pintorescos pero el centro de la ciudad carece de ese aire único de lugar para recordar.
Sus atractivos turísticos son el Skywalk, un pincho altísimo que se ve desde todos lados y de noche se ilumina de colores, y los parques. El Albert’s Park se llena de universitarios por las tardes y tiene una preciosa fuente en el centro. Y el Domain Park es el enorme pulmón de la ciudad, que tiene adentro el Museo Nacional y bellísimos senderos como el Lover’s Walk a través de una tupida vegetación casi tropical, con palmeras de varios metros de altura; o el Centenial Walk, para caminar entre árboles centenarios y terminar en un monte de cerezos en flor.
Quizás ahora que llega la primavera y sale el sol algunos días, le estoy empezando a tomar cariño… pero Auckland es una ciudad definitivamente rara. Los neozelandeses son raros. Para empezar se visten de una manera muy poco tradicional, acá no se ve gente de traje ni mujeres con vestidos y tacos. Todo el mundo va con un estilo informal, casual. A medida que se hace de noche y los comercios empiezan a cerrar (a las 6 pm), aparecen los personajes verdaderamente extraños de la ciudad: gente que no logro definir, así que a falta de adjetivos, los llamo “raros”. Algunos son vagabundos, gente que vive en la calle, pero tienen bolsas de dormir y camperas de nieve; hay mucha gente joven como si aquellos que vienen en el programa de Work and Travel se hubieran quedado sin plata. Después están los grupos religiosos que hacen coreografías, cantan o reparten panfletos en las esquinas. Y finalmente, los músicos de dudosa procedencia y, si se me permite, de talento controvertido. Toda esta gente rara toma las calles una vez que se hace de noche, lo cual no lo hace peligroso (los neozelandeses son muy amables y muy respetuosos) pero sí le da a la ciudad un aspecto al menos incompatible con las halagüeñas cualidades de primer mundo que se le atribuyen.
Así que esta va a ser la primera crónica neozelandesa: una desalentadora pero muy coherente con mis impresiones de las primeras semanas. Pero no desesperemos…Los últimos días todo empezó a cambiar y finalmente me parece estar descubriendo la cara extraordinaria de Nueva Zelanda de la que tanto me hablaban. Será cuestión de tener paciencia.